
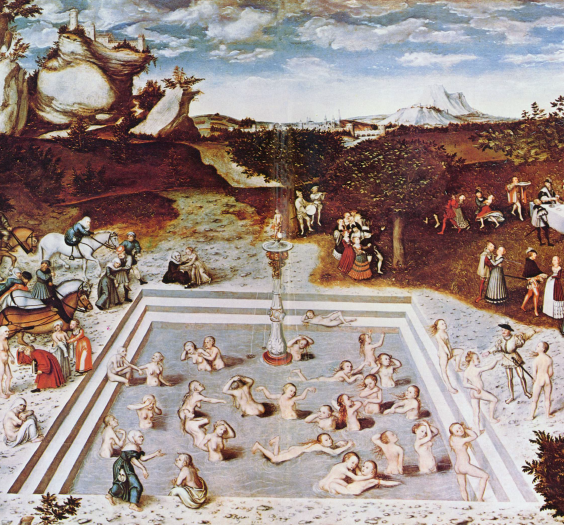

Emilia García Cox
Investigadora IdeaPaís

Cristián Stewart
Director Ejecutivo IdeaPaís

Emilia García Cox
Investigadora
IdeaPaís

Cristián Stewart
Director Ejecutivo
IdeaPaís
La juventud[1] es una edad determinante en la configuración de la identidad personal. Es, acaso, la etapa vital más intensa, pues a lo largo de ella se van aprendiendo y formando valores y habilidades que preparan a las personas para la vida adulta en todas sus dimensiones, las cuales son fundamentales para la inserción social y la formación de la propia identidad. A las dificultades inherentes que tiene esta etapa se le suma hoy una adicional: los cambiantes aires posmodernos que se respiran en la actualidad imponen condiciones adversas para los jóvenes de hoy en la consecución y desarrollo de dichas propiedades.
Así las cosas, la comprensión actual de los jóvenes y la formación de su identidad es cada vez más amplia y diversa. ¿Quiénes son los jóvenes de hoy? ¿Qué los caracteriza? ¿Existen distintas formas de ser joven? ¿Cómo han estructurado esta identidad los procesos de globalización y modernización de la sociedad? En este ensayo, hacemos un intento por comprender a una generación —de la cual somos parte— que nació en un acelerado proceso de crecimiento económico y modernización capitalista, pero que perdió algo en el camino, y que para recuperarlo es necesario volver a mirar las raíces de nuestra naturaleza humana, profundamente social e interdependiente.
Modernidad y posmodernidad
Aunque a ratos se les dé un tratamiento similar, las categorías «modernidad» y «posmodernidad» tienen un significado especial. Para los efectos de este artículo, resulta conveniente indagar en sus diferencias, para luego analizar sus consecuencias en la juventud de hoy. Zygmunt Bauman (1999) sostiene que, en la modernidad, la sociedad estaba organizada en torno a grandes estructuras, como el Estado, la religión, la familia y el trabajo, las que proporcionaban seguridad y sentido de pertenencia a los individuos, a costa —muchas veces— de la libertad individual de sus integrantes y su capacidad de seguir sus propios deseos y necesidades[2].
En la posmodernidad, estas estructuras se han vuelto más débiles, menos estables, y los individuos se ven obligados a construir su propia identidad a partir de las múltiples opciones y posibilidades —en teoría— igualmente «válidas» que ofrece una sociedad líquida[3], al margen de las instituciones que durante toda la historia han sido el marco de la experiencia vital. Aquello que antes otorgaba sentido y trascendencia a lo personal vivido comunitariamente —los agentes socializadores, como las iglesias— sería luego reducido al ámbito privado, forzando (con éxito, por cierto) una falsa dicotomía entre lo público y lo privado. La promesa de la liberación del ser humano que ofrecía la modernidad se materializa en las estructuras ambivalentes que caracterizan a la posmodernidad, que nos rigen y moldean negándose a sí mismas. La posmodernidad, con la obsesión por dominarlo todo (sin advertir que ello supone la propia destrucción del ser humano), por superar todo límite, y por desconocer, al mismo tiempo, consciente e inconscientemente las ataduras del pasado[4], ha traído consigo una mayor individualización de las personas[5], en la que los jóvenes principalmente buscan afirmar su autonomía e identidad despojándose de estructuras tradicionales, concebidas como rígidas, impersonales y estereotipadas, pero sobre todo impuestas con arbitrariedad.
Sin embargo, la modernización, como proceso amplio, no ha significado una ruptura total con el pasado. Ella convive con los elementos que, en su génesis, la posmodernidad busca superar. Ha devenido en una reinterpretación crítica de la tradición y la historia, que se traduce en la convivencia de valores como la solidaridad, la familia y la religión, con nuevas formas de relación social y cultural fuertemente marcadas con procesos de individualización. En otras palabras, es en esta sociedad posmoderna, que dificulta la coexistencia de elementos tradicionales y modernos, donde se moldea la identidad de los hijos de la modernidad. Es en este mundo, principalmente posmoderno, donde la juventud actual se ha visto obligada a desarrollarse y buscar identidad, y cuyo estado actual es tan caótico como ávido de orientación.
Crecimiento económico y juventud
Un elemento útil para analizar la identidad de los jóvenes de hoy es considerar el contexto socioeconómico en el que nacieron y que vivió Chile a partir de los años 80 y 90. La globalización y el crecimiento económico que experimentó nuestro país antes y durante la transición política —marcada por el proceso mundial de modernización capitalista— llevaron a cambios tanto en una dimensión material (acceso a más y nuevos bienes) como de organización (una lógica que implicó, en general, mayor cobertura, acceso al crédito, mayor dinamismo, entre otros elementos). Esos cambios afectaron, para bien o para mal, las estructuras que moldean la vida en común: los comportamientos de las personas, sus interacciones y las dinámicas sociales sufrieron modificaciones, sobre todo en torno a ciertas normas que indicaban fines deseables y otros que era mejor evitar. Dicho de otro modo, en aquella época cambió el campo de juego y sus reglas, lo que hizo que el nivel y la formación de los jugadores fueran radicalmente distintos a los de la generación de sus padres.
El proceso de modernización y crecimiento que experimentó Chile en esos años —a la luz de lo ocurrido en octubre de 2019— exige poner la mirada en las consecuencias y efectos de dicho proceso por parte de quienes hemos crecido en los famosos «30 años». Con todo, las críticas que pudieran existir acerca de este proceso de modernización —junto con sus consecuencias posmodernas no deseadas— no justifican su rechazo y menos la voluntad de querer volver a un estado anterior. Como sostiene Daniel Mansuy (2016), a la modernidad hay que mirarla como un hecho macizo e imposible de negar, pero que debe analizarse con independencia de su fuerza, y así intentar determinar las tensiones que provoca y sus riesgos implícitos[6].
Una de las consecuencias más características del proceso de modernización capitalista chileno de fines del siglo XX fue su crecimiento económico acelerado y sostenido. Dicho fenómeno le permitió a nuestro país comenzar el nuevo milenio en condiciones óptimas para avanzar en la desatada carrera por alcanzar el desarrollo. Con resultados macroeconómicos nunca antes vistos, se llevaron a cabo profundas reformas —sobre todo en materia educacional, de seguridad social y vivienda—, logrando una disminución significativa de la pobreza, de la indigencia y de la desigualdad, aumentando el crecimiento y la esperanza de vida, alcanzando altos niveles de escolaridad, alfabetización y acceso al agua potable, entre otros logros. Asimismo, Chile se integró a la economía mundial[7] al firmar tratados de libre comercio con numerosos países, y con la reducción unilateral de aranceles contribuyó al crecimiento sostenido de las exportaciones. El hecho de que este mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos no tenga comparación en nuestra vida republicana pone cuesta arriba las abundantes objeciones hacia los «30 años». Aspirar a una sociedad chilena prebonanza económica de fines del siglo XX representa una ilusión y una ingenuidad ante una realidad tan evidente.
Hecha esa prevención, este acelerado proceso que vivió Chile sí tuvo defectos, dentro de los cuales destaca la carencia de reflexiones y evaluaciones, cuya ausencia —visto retrospectivamente— trajo consecuencias importantes[8]. A la conocida pregunta por los límites que debiese tener el mercado en la vida social (sin los cuales los vínculos sociales pueden verse gravemente erosionados, generando así lo que hoy vemos como una crisis de sentido y de desesperanza generalizada[9]), se suma una característica muy propia de la convicción posmoderna que abrigamos las nuevas generaciones, y que esconde un hecho tan cierto como aterrador: asumimos que la estabilidad económica e institucional en la que crecimos en los años 90 era un dato, algo dado, una premisa que, por mucho que se pusiera en jaque «el sistema», jamás desaparecería. Craso error del que debemos aprender y recordar cada día.
Desocialización y confianza
En este contexto, la gran interrogante a responder es: ¿dónde reside el sentido de la vida de los hijos de la modernidad?
Para abordar este desafío, resulta necesario volver a las preguntas relativas a la naturaleza humana. Una de las primeras luces la dio Aristóteles al sostener que el ser humano es un ser social, cuyo bien y desarrollo dependen de su participación en la vida en comunidad («la vida política»). En ese sentido, para desarrollarse integralmente —esto es, conforme a su propia naturaleza—, la persona humana necesita de la relación y convivencia con otros para satisfacer sus necesidades, desplegar sus facultades y realizarse personalmente. El bien personal supone el bien del resto de las personas, lo cual exige un conocimiento y relación anterior entre ellas.
Las primeras instancias de interacción con otros se viven en la juventud. La repetición de interacciones —como el desarrollo de los hábitos— transforman dichos encuentros en vínculos, a través de los cuales se comparten experiencias, se aprenden valores y normas, se construyen identidades y se crean redes de apoyo mutuo. Con el tiempo, la interdependencia que crea esos vínculos vuelven las relaciones en una necesidad, que se ve satisfecha en la vida en comunidad.
No obstante esa necesidad intrínseca del ser humano, en las últimas décadas hemos visto cómo la sociedad se ha segregado cada vez más, extinguiendo lentamente los puntos de encuentro entre los distintos y de colaboración mutua, quizás arraigados en la falsa noción de que podemos prescindir del otro para nuestra realización personal.
Desde la idea de que es posible vivir nuestra fe sin una comunidad de creyentes que nos acompañe, hasta que podemos realizar nuestra labor profesional desde el escritorio de nuestra casa, sin contacto periódico con nuestros compañeros de trabajo, o que basta el uso individual de una plataforma virtual desarrollada por inteligencia artificial para responder todas las preguntas de la vida. Todos, ejemplos de la ilusión de que el esfuerzo personal sería suficiente para darle sentido a nuestra vida; de que lo verdaderamente importante es alcanzar la propia realización, sin advertir ni ponderar en qué medida dicha respuesta se encuentra en la comunidad, cuya primera y más pura expresión es la familia.
Todo este proceso —que podemos denominarlo la desocialización[10] del individuo— ha traído aparejada una serie de consecuencias que han terminado por dinamitar la cohesión social, y que se puede resumir en una sola palabra: desconfianza.
El sociólogo alemán Niklas Luhmann afirma enfáticamente que la confianza es una condición necesaria para la estabilidad y el orden en una sociedad compleja. Ella permite a las personas y grupos sociales cooperar y coordinar sus acciones de manera efectiva, reduciendo la incertidumbre y el riesgo en las interacciones sociales. Y, a medida que la sociedad se vuelve más compleja, con una mayor división del trabajo y una creciente diversificación funcional de las instituciones, la confianza se vuelve aun más importante para mantener la cohesión social.
Esta desconfianza —que no es sino falta de seguridad, creencia en el resto y apertura a la familiaridad— que ha imperado en los últimos años pone un impedimento inexpugnable para el buen desarrollo de las relaciones humanas, especialmente en los jóvenes, y se ve reflejada en distintos ámbitos de nuestra vida. Sugerimos concretamente tres.
En primer lugar, existe una desconfianza en la razón, que es reemplazada por el pluralismo y el relativismo. En el intuitivamente correcto ánimo de que cada quien escoja su propio proyecto de vida, los jóvenes extendemos esa máxima hacia dimensiones que desconocen nuestros propios límites. Así, trazamos nuestra propia verdad y comprensión de la realidad, de modo que terminan por existir tantas interpretaciones de la misma como personas en el mundo. Ya no existe una verdad a la que con las propias limitaciones hay que acceder, ni un consenso sobre códigos o virtudes morales a conquistar. Todo forma parte de los libros de historia de la filosofía. Lo importante es lo que cada uno siente, necesita, cree y experimenta en un momento determinado, y no necesariamente prolongado en el tiempo.
Lo anterior ha devenido en una ausencia total de una cosmovisión o metarrelato común que busque dar sentido y cohesión a nuestra sociedad, tanto desde sus tradiciones y normas como desde sus valores y creencias. Fue tanto el éxito de la empresa de John Rawls al insistir en la neutralidad moral, que el esfuerzo de alcanzar un acuerdo mínimo de valores políticos («consenso traslapado»), en una sociedad compuesta por visiones comprensivas «razonables», muestra fácilmente la inconsistencia en que descansa esta parte de su teoría política —esto es, no puede haber al mismo tiempo neutralidad moral y razonabilidad objetiva—, la cual sale a la luz por su propia inercia. Así, todos aquellos «discursos» o «narrativas» que le han dado orientación a la vida social, hoy, son deslegitimados y relativizados, porque no puede existir neutralidad moral y al mismo tiempo «algo» que sea objetivamente bueno, y en cuya bondad podamos poner nuestras esperanzas comunes y nuestros miedos compartidos. Se mira el pasado con suspicacia, porque se imponen estructuras que no se eligieron, y el presente se transforma en una constante experimentación, sin quilla y sin importar las consecuencias del futuro. Todo vale, en la medida en que sea «razonable». Esta desconfianza en la razón y las convenciones sociales nos sumerge en una cancha sin límites ni marcos de orientación claros.
En segundo lugar, y conectado con lo anterior, hay una profunda desconfianza institucional, que no es solamente política, sino que es sistémica. Por un lado, ya no se cree en que las instituciones actuarán de manera justa y eficiente, y en consecuencia, se buscará otros medios para satisfacer esas necesidades —lo que fue el estallido social de octubre de 2019, por ejemplo—. Pero, por otro lado, también emerge la idea de que podemos vivir sin ellas, que no es necesario institucionalizar nuestra experiencia, y que basta con el esfuerzo y la autoexpresión personal para desarrollar nuestra identidad.
Esto último se observa con claridad en la última versión de la Encuesta Bicentenario UC, donde los jóvenes declaran, por ejemplo, creer en Dios —y no significativamente en menor medida que las generaciones de sus padres—, pero no ser parte de una iglesia; querer formar una familia o tener una pareja estable, pero no a través del matrimonio; participar políticamente, pero no a través de un partido político. Al fin y al cabo, ¿en qué aporta constituir la propia experiencia al alero de una institución si esta solo la limita? Pregunta que se erige acaso como el más mortal de los males, pues desconoce que las instituciones obedecen, antes que todo, justamente a perfeccionar el bien que se quiere proteger.
En este sentido, existe un reto fundamental no solo de los políticos, sino de todos quienes creemos que las instituciones —sobre todo las naturales, como el matrimonio— son vitales para la experiencia humana al facilitar y habilitar el contacto con los demás, que es el de relevar y resignificar aquellos espacios formales y a la vez formativos que son las instituciones. No solo porque son un determinante fundamental para que pueda existir un buen gobierno, estabilidad y desarrollo económico, sino también porque invitan y profundizan la solidaridad y cohesión social entre los distintos.
Por último, y probablemente la secuela más reconocida y alarmante, existe una evidente desconfianza interpersonal. Según la encuesta sobre confianza interpersonal realizada por Ipsos (2022) a 30 países en el mundo, Chile es el tercer país de Latinoamérica donde menos se confía en la gente, solo siendo superado por Perú y Brasil. Lo anterior es inquietante, porque sin la confianza en otros, la cohesión social —condición básica para la estabilidad— se vuelve un imposible. La confianza interpersonal permite a las personas cooperar y coordinar sus acciones para lograr objetivos comunes, permitiendo extender su propia personalidad a través de otros (principio de subsidiariedad), fomentando así la solidaridad y la confianza en las instituciones sociales.
La confianza es fundamental para la cohesión social, la construcción de relaciones sociales significativas y satisfactorias, y para el bienestar personal. Sin embargo, en un mundo donde todo es cambiante, relativo y frágil, la posibilidad de sostener relaciones duraderas, estables y genuinas es cada vez más exigente y excepcional.
Así, no solo disminuyen los contactos personales entre personas, sino también la presencia de referentes a seguir que proporcionen modelos de comportamiento y valores que podamos adoptar como propios. Solo identificándonos con referentes que admiramos y respetamos, como pequeños en hombros de gigantes, podremos construir una imagen positiva de nosotros mismos y de nuestras capacidades, y fomentar valores sociales como la solidaridad y la colaboración. Como señala Michael J. Sandel (1984), criticando la «posición original» de Rawls, las personas no tomamos decisiones en el vacío ni venimos de la nada, pues nuestras trayectorias, familias, biografías, antepasados, la nación, son de una relevancia tal que es imposible desvincularse de ellos[11].
Conclusión
Los jóvenes de hoy están ávidos de trascendencia, de experiencias que configuren su identidad y les otorgue sentido vital. En este difícil proceso, se enfrentan a la tarea de encontrar un equilibrio entre su individualidad y la necesidad de pertenecer a una comunidad en un mundo posmoderno donde la licuación y la desconfianza han socavado las bases de la cohesión social.
Así, escribir sobre juventud en una revista que lleva por nombre Raíces no es inocuo, porque es en ella donde encontramos la respuesta a la pregunta original sobre el sentido de la vida en los hijos de la modernidad. Para recuperar la confianza es necesario recobrar los fundamentos de nuestra naturaleza humana, que son precisamente la sociabilidad y la interdependencia entre unos y otros, pero nos hemos convencido de que podemos prescindir de ellas. Esto, como dijimos arriba, no representa un afán por volver a un pasado idealizado ni de rechazar los avances y beneficios que la modernización nos ha proporcionado, se trata más bien de encontrar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el progreso y el bienestar común, entre los avances accesorios y la protección de los límites que cuidan nuestra propia naturaleza, siempre mirando aquello que nos fundamenta, nuestras raíces.
__________
[1] No existe a la fecha un consenso en la literatura sobre los contornos etarios de la juventud que permitan definir cuándo empieza y cuándo termina. Sería ingenuo pensar que este grupo se define solamente por un dato sociodemográfico. Si hace 30 años se consideraba que esta edad culminaba cerca de los 25 años —marcada por la inserción en el mercado laboral—, hoy ese límite es cada vez más difuso, y podemos encontrar estudios de juventud que abordan a personas hasta los 35 años.
[2] Bauman, Z. (1999). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
[3] Bauman acuña el concepto de «sociedad líquida» para referirse a una sociedad que se caracteriza por la fluidez y la incertidumbre en todos los ámbitos de la vida. En esta sociedad líquida, las relaciones humanas, las identidades personales, los trabajos y los estilos de vida son más efímeros y frágiles.
[4] Araos, J. (2022). El lugar sin límites. Revista Punto y coma, vol. 6., 25-32.
[5] No hay que confundir individualización con individualismo. La primera es un proceso personal que implica la búsqueda de autonomía como individuo, de diferenciación con los demás a fin de construir una identidad propia. El individualismo, en cambio, es una forma extrema de la individualización, en que el individuo se percibe a sí mismo como el centro y busca satisfacer sus propias necesidades e intereses sin considerar a los demás. Es esto último lo peligroso —sobre todo para la cohesión social—, ya que puede llevar a la fragmentación y aislamiento de los individuos.
[6] Mansuy, D. (2016). Nos fuimos quedando en silencio: la agonía del Chile de la transición. Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).
[7] En 2010, Chile ingresó a la OCDE, siendo el primer país de Latinoamérica que lo lograba.
[8] Principalmente, la descomposición de la familia, la dificultad para integrar a los nuevos grupos medios al desarrollo y la acelerada cobertura educacional sin capital cultural.
[9] Ver resultados Encuesta Bicentenario UC 2022, donde se exhibe una frustración de expectativas transversal, pero sobre todo en jóvenes.
[10] La «desocialización» es un término utilizado en la sociología para describir el proceso mediante el cual las personas desaprenden valores y normas sociales. Este proceso puede vivirse individualmente, donde una persona pierde habilidades o valores por razones específicas, como el aislamiento social, la marginación, el encarcelamiento, la pérdida de un ser querido, el abuso, entre otros. O puede ser un proceso generacional, en que esta pérdida o desaprendizaje se genera entre generaciones. En este caso, hablaremos de una desocialización generacional.
[11] Sandel, M. J. (1984). La república procedimental y el yo libre de trabas. Teoría política, 12(1), 81-96.
